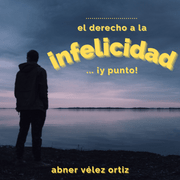
Hoy cumplo 34 años.
Otro año.
No, la verdad es que no estoy feliz y tampoco tengo ganas de estar feliz, emocionalmente así lo siento. Definitivamente no. Pero que no se malentienda, no estar feliz NO significa estar triste —que en realidad no lo estoy— y, de ninguna manera tengo una obligación social-religiosa-ministerial-académica para serlo. No estoy feliz y ya.
No es una crisis de la edad —nunca he experimentado una, aunque no me gusta cumplir años—, simplemente estoy atravesando un momento de mi vida donde una serie de pensamientos y procesos han decidido converger brutalmente en mi vida de tal manera que, aunque si bien no decido mantenerme estático y mucho menos expectante, decido mirar hacia mis adentros y cuestionar mi sistema de creencias, de valores, mi deontología y hasta mi doxología.
También lee: Reflexiones acerca de la muerte
El último año ha sido, en todo sentido, BRUTAL, una increíble y adrenalínica montaña rusa de emociones. De alguna manera siento que los últimos 365 días —y en realidad el último semestre— he crecido más que los últimos años. Aprendí tantas cosas nuevas que, además, jamás pensé que serían parte de mi lenguaje y cotidianeidad. Terminar dos posgrados —Maestría y Especialidad—, especializarme en temas de Tanatología (y dar consultas), atención a hombres violentos… ¡Qué carajos! ¡¿Quién eres tú y qué hiciste con Abner?!
Con claridad, veo a las personas que he conocido y desconocido este año; la música que he escuchado y dejé de escuchar; los amigos que perdí y los que gané. Lo que aprendí y lo que desaprendí. Nunca me había dado cuenta tan precisamente como ahora que, ciertamente, como un ente vivo, estoy en constante desarrollo y evolución… y crecer duele, aunque ya lo sabía. La adultez duele. Abrir los ojos a las realidades del mundo que te rodea duele. Voltear al pasado duele —a veces—. Imaginar el futuro duele. Reconstruir el futuro duele.
Y no es que base mi vida en el dolor —o que la haya basado o la quiera basar… aunque parece que escribo esto más desde las entrañas que del corazón—, es solo que de alguna manera la cultura en la que vivimos ha normalizado la vida con un simple “naces, creces, te desarrollas, mueres” y hemos sido orillados a vivir esta realidad sin cambio, sin esperanza. En algún momento dejamos de soñar para someternos a una voz que nos dice que “debemos hacer dinero para ser felices” (claro, porque en el cielo/infierno nuestra lana nos va a servir de algo), que “debemos de casarnos”, que “hay que tener hijos”, que esto y que lo otro. ¡Paren! En serio paren de creer que la vida es para eso.
No te pierdas: Papá te ama…
Descubro que todos tenemos derecho a la infelicidad entendiendo que éste nos permite regular nuestras relaciones… pero también la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque sí, queridos, el principio del amor al prójimo y a la vida es el amor propio, entre más nos amemos, más capacitados estaremos de amar la otredad… o mínimo coexistir en paz con ella (porque no, falso que tengas que amar a quien te cae mal). El derecho a la infelicidad es, a su vez, un motor que debería impulsarnos constantemente a cuestionarnos qué puedo cambiar de mi mismo y provocarlo, convirtiéndolo en un gran testimonio de poder, autoridad y autoestima que impacte a otras y otros para generar una revolución mental —¿o emocional? — que desmitifique la felicidad como el momento más álgido de la vida per se.
Como seres vivos, constantemente estamos en evolución —que lo estamos, por eso envejecemos—, la felicidad no puede ni debe ser un estado emocional estático. Por lo tanto, es imperativo que aprendamos y nos capacitemos para entender que las situaciones, los planes, los proyectos no necesariamente van a salir como deseamos, pero no significa que no van a suceder. Que, si esto pasa, posiblemente nos hagamos acreedores de un boleto directo y sin escalas a la infelicidad, pero que este solamente es un nuevo punto de partida, no el fin. Porque justamente de eso se trata esta emoción, de estar en proceso de alcanzar la felicidad. Eso sí, desde mi perspectiva meramente personal, permanecer ahí ya es una decisión personal y, mejor acudan al psicólogo o cualquier especialista (no con su Pastor, por favor).
Quiero cerrar con esto que me parece muy importante y que he aprendido, como tanatólogo y observador: no seamos como los amigos de Job que se sentaron con él a buscarle tres pies el gato y mejor acompañemos en silencio al que no está feliz en este momento. Generalmente, el estar acompañando es mucho mejor que el querer dar un consejo que, muchas veces, responde más a la incoherencia de quien lo dice que para quien lo recibe. Acompañar en silencio es decirle al otro, al afectado, “aquí estoy por si te caes, para levantarte”.
Disfruta: Mantente firme
Así que bueno, aquí estoy hoy, cumpliendo años y defendiendo mi derecho a la infelicidad. No para que me tengas pena y/o lástima, mucho menos para que vengan con palabras como “ánimo”, “todo va a estar bien” —ínimi, tidi vi i istir biin—, realmente es algo que no quiero oír, porque no estoy obligado a sonreír para satisfacer la necesidad (?) de otros.
Es sólo que echar sueños y deseos al asador para que suba como ofrenda grata está siendo más difícil de lo que creí… pero, pues así es la vida, ¿no? Permanecer en Él.
3 comentarios sobre “El derecho a la infelicidad”
Los comentarios están cerrados.